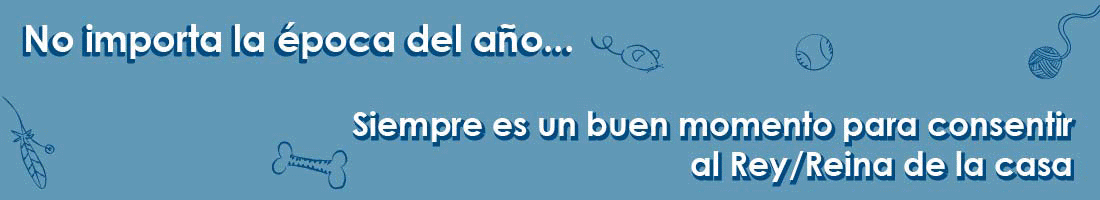El sábado 15 de noviembre ocurrió algo que, quizá sin proponérselo, marcó un nuevo hito en la historia reciente del país: la llamada marcha de la Generación Z tomó las calles de varias ciudades de México —incluido San Luis Potosí— para expresar su hartazgo ante la violencia, la inseguridad y, de manera inmediata, el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manson.
Lo que pudo ser leído como un estallido juvenil, apareció en realidad como un movimiento amplio: jóvenes, sí, pero también familias enteras, adultos de todas las edades y generaciones que, lejos de cualquier etiqueta simplificadora, salieron a nombrar su miedo, su enojo y su duelo. Porque la inseguridad —esa herida abierta desde 2006— ya no distingue entre edades, filiaciones políticas ni lugares.
La imagen de la bandera de One Piece encabezando la protesta, convertida en símbolo inesperado de esta generación, fue quizá la muestra más nítida de que los lenguajes cambian, pero no la esencia: la ciudadanía sigue reclamando, como siempre, un país donde la vida no sea un volado.
Pero además de lo inmediato, esta marcha recordó algo esencial: la libre manifestación no es un acto complementario de la democracia, sino uno de sus pilares fundacionales. Charles Tilly, uno de los grandes sociólogos del estudio de la acción colectiva, sostenía que los movimientos ciudadanos son “rutinas históricas mediante las cuales la gente corriente crea cambios extraordinarios”. Marchar no es sólo protestar; es inscribirse en una genealogía de luchas que históricamente han corregido rumbos, frenado abusos y abierto caminos que los gobiernos no quisieron ver por sí solos.

La vieja costumbre de negar la legitimidad ciudadana.
Al observar esta movilización, volví a revisar materiales sobre el movimiento estudiantil del 68 y sobre el levantamiento zapatista del 94. Es sorprendente —y doloroso— comprobar lo poco que han cambiado ciertos reflejos del poder: Díaz Ordaz acusó injerencia extranjera para desacreditar a los estudiantes. Luis Echeverría hizo lo propio tras el Halconazo en 1971. En 1994, Carlos Salinas de Gortari repitió el libreto frente al EZLN. Años después, López Obrador durante su mandato, replicó ese mismo guion contra quienes cuestionaron su gobierno. Y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum ha retomado la tradición: desestimar la protesta juvenil como si fuera parte de una conspiración ajena al país, financiada por intereses externos o manipulada por grupos opositores.
La repetición es tan clara que resulta inquietante. La izquierda gobernante —antes víctima de ese discurso— actúa ahora como heredera directa de las prácticas priistas y panistas que durante años denunció.
Y, sin embargo, el derecho a la protesta está blindado incluso más allá del marco nacional: la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen la libre manifestación como un derecho irrenunciable, sin el cual ningún sistema social puede considerarse democrático. Las calles son, en teoría, territorio ciudadano; no concesión del Estado.
La repetición del discurso oficial que reduce toda protesta a “la derecha” o a “la ultraderecha” tiene un efecto corrosivo: convierte la diversidad ciudadana en caricatura, y niega la pluralidad real del país. Aquí es luminoso recordar la advertencia de Noam Chomsky, quien afirmó: “Si no creemos en la libertad de expresión de aquellos que despreciamos, no creemos en ella en absoluto.” La frase revela algo profundamente incómodo para el poder: defender la libertad sólo para quienes coinciden con el gobierno no es defender la libertad, es administrarla según conveniencia.
Bajo esta lógica, cualquier inconformidad que no respalde al partido mayoritario se invalida, se etiqueta de inmediato como reacción conservadora o como maniobra extranjera. Es un mecanismo que protege al poder, pero erosiona a la democracia. Porque si la legitimidad depende de coincidir con el proyecto oficial, entonces la protesta deja de ser un derecho y se convierte en un privilegio que el gobierno concede o niega según su ánimo.
El enojo que no se dirige a quienes generan la violencia.
Hay un elemento que no deja de llamar la atención: la retórica presidencial despliega enojo: enojo contra medios, contra analistas, contra ciudadanos críticos, contra empresarios, contra supuestas fuerzas oscuras que “atacan” al gobierno. Pero no se percibe un enojo equivalente —ni de lejos— contra el crimen organizado.
Los gobiernos pueden tener proyectos distintos, pero esa asimetría entre la dureza hacia la crítica y la suavidad hacia los grupos delictivos se ha convertido en un sello preocupante. Se habla de “atender las causas”, lo cual es indispensable, pero se omite la otra parte del problema: desmantelar las estructuras que permiten que el crimen organizado se fortalezca, reclute y se normalice.
Violencia policial, vallas y una narrativa que se repite.
Los excesos policiales del 15 de noviembre —ya reconocidos oficialmente— no sorprendieron. Forman parte de un patrón que hemos visto durante años:
• Vallas que blindan el Palacio Nacional cada 8 de marzo.
• Cuerpos policiales que contienen, encapsulan y dispersan.
• Funcionarios que juran investigar abusos… sin que nada cambie.
De nueva cuenta, el Estado se protege más de la ciudadanía que del crimen que la lastima.
Y aquí resuena Jürgen Habermas: una democracia sólo puede sostenerse en la medida en que el espacio público se mantenga abierto, deliberativo y accesible a todas las voces. Cuando el espacio público se militariza, se cerca, se intimida o se degrada, no estamos ante un simple operativo de seguridad, sino ante una erosión del pacto cívico que sostiene toda vida democrática.

La autocracia pasiva: control que no se nombra.
Hay algo más profundo que apareció en esta marcha y que ayuda a entender el momento político según deja ya ver algunos expertos: una forma de ejercicio del poder que no se asume autoritaria porque no reprime de manera frontal, pero administra el miedo y controla el espacio público con precisión quirúrgica.
Puede llamarse autocracia pasiva.
No prohíbe las marchas, pero las condiciona.
No censura, pero hostiga y descalifica.
No reprime abiertamente, pero coloca la violencia donde duele.
Su estrategia es sutil:
Permite el avance… pero arrincona con embudos y cercos.
No impide que se llegue… pero si se llega, se encuentra un ambiente diseñado para incomodar.
No se retira del espacio… pero envía el mensaje de que no se pertenece ahí.
Reconoce la protesta… pero moldea su lectura pública para restarle legitimidad.
Es un control que no se declara, un autoritarismo que se ejerce sin nombrarlo.
Un poder que se presenta como víctima mientras utiliza todos los recursos del Estado para moldear el descontento social y contarlo a su conveniencia.
Un gobierno que pierde empatía.
Lo más grave es que la presidenta ha adoptado un tono de permanente agravio, como si el cuestionamiento social fuera una forma de ataque personal. Se presenta como la más hostilizada, como la más perseguida, como la más criticada, pero olvida lo elemental: no es la ciudadana Claudia Sheinbaum quien recibe la crítica, sino la presidenta de la República, la máxima figura de poder político en México.
El gobierno parece creer que la protesta es una amenaza, no un derecho.
Que la crítica es enemiga del proyecto, no un mecanismo democrático. Que la ciudadanía “no entiende”, en lugar de reconocer que está harta.
El punto esencial.
La presidenta insiste en que “el pueblo” la respalda. Pero en las calles, ese mismo pueblo está reclamando algo básico: seguridad, justicia y verdad. Y está exigiendo que el gobierno enfurezca con quienes debe enfurecer: los grupos criminales, no la gente que protesta.
Porque una cultura democrática se sostiene en la vitalidad de su sociedad civil, en la capacidad de la gente de encontrarse en las calles para defender lo común. Las manifestaciones no son un obstáculo del Estado: son un recordatorio de que el poder emana de la ciudadanía y no al revés.
La polarización se ha convertido en un hábito de poder. Pero la polarización nunca construye comunidad; sólo profundiza heridas. Y la herida más profunda hoy no la abre la ciudadanía, sino un Estado que ha olvidado que la primera responsabilidad de un gobierno es escuchar, no deslegitimar; proteger, no intimidar; y encauzar, no dividir.

Porque no hay democracia posible cuando la protesta se mira como amenaza.
Y no hay país posible cuando el miedo se administra desde arriba.